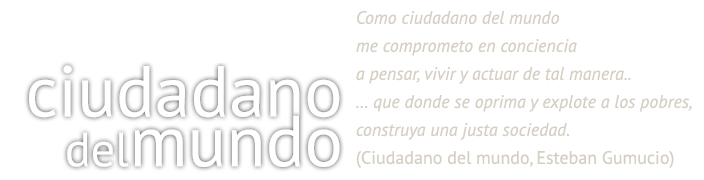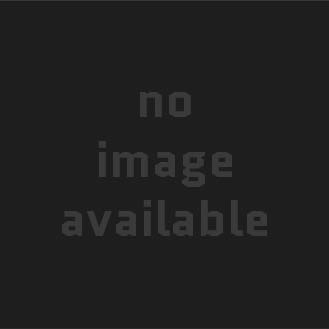Pedro Pablo Achondo Moya
En el diario el El Mercurio, hace unos días, el secretario de la Conferencia Episcopal chilena, Monseñor Fernando Ramos dice, entre otras cosas, que “lo que está ocurriendo en Chile (con la Iglesia y en particular, la jerarquía) se va a transformar en una realidad paradigmática”. Para que ello realmente ocurra se necesitan varios factores y me parece que el principal, y al que me gustaría referirme a continuación, es un factor de carácter teológico, es decir, de nuestra manera de comprender el actuar de Dios en el mundo, en la historia y en nuestras relaciones.
La teología latinoamericana de la Liberación ha tenido la genial intuición (de la mano de Gustavo Gutiérrez y tantos más) de que Dios actúa y habla en la historia de la humanidad desde los márgenes a través de los pobres y excluidos. Nos guste o no, el Dios de Jesús ha escogido situarse allí, hablar desde allí. Esta intuición se ha constituido a lo largo de las décadas en una verdadera tradición sapiencial con su eclesiología (forma de estructurar la Iglesia, lo que llamamos “la Iglesia de los pobres”), con su liturgia (forma de celebrar la fe, al modo de los pobres: la mesa compartida), su espiritualidad (una espiritualidad desde abajo, fraterna, humilde, profética y abierta, de discípulos y discípulas) y su sentido crítico de la historia y sus procesos (pues la historia de los pobres y marginados es una historia de injusticias).
La praxis de liberación, como dicha teología se refiere a su incidencia concreta en la realidad, busca “transformar de manera afectiva y efectiva las relaciones de poder y dominación por medio de concreciones históricas de compasión, justicia y misericordia inspiradas en el proseguimiento de Cristo” (Carlos Mendoza-Álvarez). Volviendo al principio, creemos que sin esa transformación real de las relaciones de poder dentro de la iglesia, entre la jerarquía misma, entre la jerarquía y los laicos y sobre todo entre el pueblo de Dios y los marginados y excluidos; no hay ninguna esperanza de transformación. En ningún caso podremos pensar que la crisis de la iglesia chilena pueda constituirse en un verdadero paradigma de la iglesia del mañana. No basta un cambio de obispos, no bastan protocolos ni revisiones de los pastores, ni siquiera una “profesionalización del ministerio ordenado” (cosa por lo demás necesaria), ni siquiera una mera revisión de los currículos teológico-pastorales de los seminaristas. Aquí de lo que se trata es de algo más profundo, de una estructura llena de vicios, de baches, de vacíos, de faltas. Se trata de repensar el poder (y las relaciones de poder) en la iglesia y allí, con humildad, la teología latinoamericana (y con ella la de Moltman y la “Iglesia en reforma” de Metz con su Memoria Passionis) tiene mucho que aportar. No partimos de cero. Hay un gran y hermoso camino hecho: la iglesia latinoamericana con su lectura popular de la biblia, con sus comunidades de base, con su liturgia popular y cercana, con sus relaciones horizontales y sus vínculos antipatriarcales y antimachistas, tiene mucho que decir (y obviamente no todo). Sería una verdadera pena no volcar la mirada y la morada a tanto camino hecho junto a las víctimas de la historia. En medio de la crisis hay una iglesia (oculta, pequeña, sencilla) viva que ha luchado y se ha mantenido desde la fuerza de los pobres, desde el lamento de los pobres, desde los fracasos y sueños de los pobres. Desde sus esperanzas porfiadas.
Ojo que no se trata de una postura simplista según la cual haya que hacer una apología de las víctimas o de absolutizar una acción social solidaria que no toque nuestras fibras más íntimas, sino que, “por el seguimiento de Cristo vivido como experiencia histórica de bajar de la cruz a los crucificados de la historia vislumbrar, desde el clamor y la esperanza de los sufrientes, una auténtica experiencia de misericordia, aquella que Dios siempre muestra en su hijo a todos los excluidos de la tierra, desde Abel el justo hasta nuestros días” (Carlos Mendoza-Álvarez).
No es solo la iglesia chilena la que se derrumba, ni siquiera la iglesia universal; es una forma de relacionarnos entre los seres humanos, una forma de estructurar dichas relaciones y de ordenar la vida. Ello permea todo, organizaciones y relaciones interpersonales. Y por eso, la misma iglesia de los pobres se mantiene como una utopía que rompe las barreras eclesiales, un anuncio para el mundo y sus injusticias, para los modelos económicos con sus corrupciones y la política de élite con sus mezquindades.
Reiteramos, el problema es teológico, en su sentido estricto: la forma en que la misma Iglesia (y en particular la Jerárquica en este caso) ha comprendido el actuar de Dios. Si no se ha entendido la opción del Dios de Jesús, que habla desde los márgenes de la sociedad y en la voz de las víctimas de la historia, es que no solo hemos extraviado el Evangelio (como preguntó Matías del Rio a Monseñor Infanti hace unos días atrás en el programa de televisión El informante, sin tener una respuesta convincente), sino que hemos extraviado a Dios.