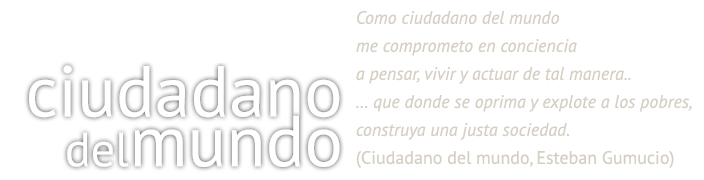El compromiso de la iglesia chilena con los derechos humanos ocupará sin duda un espacio relevante en la historia de nuestro país. Su actuar y testimonio en tiempos de la dictadura militar por gente como José Aldunate junto a otros como el cardenal Silva Henríquez, Esteban Gumucio y Ronaldo Muñoz, serán guardados en la memoria colectiva de nuestro pueblo. Sobre todo porque fue una iglesia que a partir de acciones solidarias y ecuménicas fue capaz de comprender la fe propia y la de otros, buscar caminos de mayor fidelidad evangélica y desarrollar una espritualidad liberadora.
Uno de los íconos de esta iglesia ha sido el padre José Aldunate Lyon, que el 5 de junio pasado cumplió 100 años de vida. Esto motivó una misa de gratitud celebrada el sábado 10 en la Iglesia de San Ignacio de la capital.
Tuve la suerte de trabajar largos años con don Pepe en el consejo editorial de la revista Pastoral Popular y acordar con él, mes tras mes, diferentes artículos sobre la realidad y que él abordaba siempre desde la moral. Su especialidad fue esa: la moral católica.
Hay muchos libros y artículos sobre don Pepe que dan cuenta de cómo se hizo un cura obrero en aquellos años anteriores al Concilio Vaticano II, trabajando como carpintero en la construcción y luego todo lo que realizó en dictadura y democracia.
 Sin embargo, hay un hecho que a mi juicio, es el más clave de su proceso de conversión a los pobres de Jesucristo. La huelga de hambre de los familiares de detenidos desaparecidos de junio de 1978 a la que se sumaron en Santiago, ocho sacerdotes y doce religiosas -unos días después de iniciada por los familiares- en tres templos capitalinos. Uno era la Basílica de Lourdes.
Sin embargo, hay un hecho que a mi juicio, es el más clave de su proceso de conversión a los pobres de Jesucristo. La huelga de hambre de los familiares de detenidos desaparecidos de junio de 1978 a la que se sumaron en Santiago, ocho sacerdotes y doce religiosas -unos días después de iniciada por los familiares- en tres templos capitalinos. Uno era la Basílica de Lourdes.
Los familiares con su huelga de hambre, escribía don Pepe al terminar ese acto, «nos evangelizaron porque descubrimos en ellos el mensaje vívido del Evangelio: nadie tiene más amor que el que da su vida por el ser querido. Ellos nos mostraron la buena nueva de liberación de Cristo puesta en acción y vida mucho mejor que en palabras; muchos de ellos, por lo demás, casi no conocían la letra del Evangelio». Y añadía: «Aprendí con ellos tantas cosas…
Y explica:
«Aprendí el valor del celibato que libera al consagrado para poder darse enteramente y la confusión de vernos sobrepasados por esas madres de familia que dejaban sus hijos y sus hogares para darse por la causa de la verdad y la justicia.
«Aprendí el valor de la oración y del ayuno, es decir, la fuerza y la confianza que se siente cuando uno se entrega en manos del Padre, sin querer reservarse la vida sino comprendiendo que quien pierde la vida, ese la salvará, recibiéndola nuevamente de manos de quien alimenta las aves del cielo y tiene contados los cabellos de nuestra cabeza.
«Aprendí lo que significa situarme en el mundo de los pobres, de los que lloran, de los que tienen hambre y sed de justicia, de los perseguidos.
«Junto a ellos experimenté las bienaventuranzas: me sentí feliz de estar allí donde se encontraba Cristo y pedí a Dios no apartarme nunca de esa solidaridad. Pude aun, en la medida en que el cuerpo enflaquecía y los huesos tomaban un inusitado relieve, pude por unos momentos sentirme solidario de ese tercio o más de nuestro pueblo, y ese tercio de la humanidad que sufre desnutrición y hambre. Sobre ellos he hablado y escrito; ahora podía acompañarlos un trecho en su doloroso camino.
«Comprendí finalmente que haber aprendido todo esto significaba para mí una gran responsabilidad. Si no asumía la causa de estos familiares de prisioneros desaparecidos como causa propia, ya no tendría derecho para abrir la boca y hablar de verdad y justicia.
«Si, como hombre de Iglesia, no me comprometía con ellos, no podría considerarme como seguidor de Cristo, ni podría hablar en su nombre».
Después vino la fundación del Movimiento contra la Tortura Sebastián Acevedo que siguió danto testimonio público de solidaridad y denunciando las casas donde la policía secreta torturaba y mataba. Villa Grimaldi, calle Londres, La Moneda, el barrio República, la Plaza de Armas, la calle Barros Borgoño, la Alameda, son algunos de los lugares que supieron de su valor, y grabaron en la memoria aquellas imágenes donde un débil adulto mayor (Aldunate) enfrentaba los chorros del carro de agua abrazado con sus compañeros mientras rezaba un Padre Nuestro o cantaba «El Pájaro enjaulado».
Junto a eso, hay escritos, artículos, clases, foros, prédicas, etc, todo un conjunto que conforma el fundamento de un merecido reconocimiento en vida: el Premio Nacional de los Derechos Humanos que le fue concedido el año pasado y entregado por la Presidenta de la República.
 «Gracias Pepe» fue la afirmación más repetida por las alocuciones formuladas en la misa de sus 100 años, y que presidió su hermano de tantas andanzas en defensa de la vida, el padre Mariano Puga, concelabrada también por una decena de viejos curas de la Iglesia Popular de los ’80 y 90.
«Gracias Pepe» fue la afirmación más repetida por las alocuciones formuladas en la misa de sus 100 años, y que presidió su hermano de tantas andanzas en defensa de la vida, el padre Mariano Puga, concelabrada también por una decena de viejos curas de la Iglesia Popular de los ’80 y 90.
¿Memoria? Sí. Mucha memoria que Mariano se encargó de resaltar. Pero también se olfateaba en los 500 laicos y laicas que cantaron «las mañanitas» a don Pepe una cierta demanda de contar con pastores parecidos hoy, con «pastores con olor a oveja».